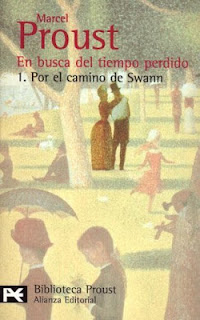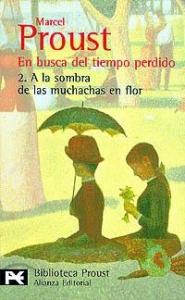Desde que el año pasado se cumplieron cien años de la publicación de Ulises de James Joyce por parte de Sylvia Beach en París, los estudios y análisis de toda la obra del escritor irlandés han proliferado por libros, revistas, cursos universitarios o podcasts. Aunque mayoritariamente centrados en su obra mayor, resulta difícil obviar, al estudiar un escritor apegado tanto a la experiencia como al símbolo, sus otros libros principales: Dublineses, Retrato del artista adolescente, (ambos previos al Ulises) y Finnegans Wake (posterior). En cierto modo, por eje angular y obra maestra que sea Ulises del conjunto de la obra joyceana, el “Retrato” es probablemente el texto en que mejor podemos leer personalidad, intereses, formación y decisión del autor del Odiseo moderno.
El “Retrato” (lo decimos mal, el título original es
"A" Portrait of the Artist as a Young Man, es decir, "Un"
retrato del artista adolescente) es tradicionalmente saludado como un libro
puente entre el naturalismo costumbrista y realista de Dublineses y el
simbolismo complejo de Ulises. Entre un estilo narrativo acorde con el clasicismo
y la irrupción del flujo de conciencia y los formatos narrativos alejados de la
literatura clásica (diario de prensa, un diálogo teatral, preguntas y
respuestas como en un catecismo). Y esto no es falso, se tiene esa sensación,
pues el libro atesora momentos estéticos reconocibles de sus dos libros vecinos:
el viaje a Cork con su padre que hace Stephen Dedalus o la cena familiar
arruinada por una discusión política con una mujer altamente politizada, frente
a las constantes revelaciones de religiosidad y vida procaz enfrentadas en el
cuerpo físico y la mente filosófica del protagonista.
Dedalus. En efecto, el símbolo empieza desde el mismo nombre
de un protagonista que tiene en su identidad el germen del vuelo poético. Retrato
del artista adolescente cuenta la adolescencia de Stephen Dedalus, desde su
entrada en el internado jesuita siendo prácticamente un niño a su salida del
país una vez terminados sus estudios superiores. En ese período en que pasa de
niño a adulto joven, Dedalus crea su conciencia artística, encuentra su propia
voz y la capacidad de decidir su propia vida, peca gravemente, pero se
arrepiente casi de manera mística, y crece construyendo un pensamiento afectado
por los omnipresentes catolicismo y nacionalismo irlandés, de los que acaba
abjurando.
Estos cuatro libros de Joyce mencionados forman un conjunto
que, en su total, presentan una progresión innegable que curiosamente encuentra
también un reflejo en el arco temporal y sentido simbólico de lo vital de cada
libro. Dublineses es un libro de cuentos autónomos sobre habitantes
varios de la ciudad, que empieza con relatos protagonizados por niños, pasa
después a jóvenes, sigue con personajes maduros, y termina con Los muertos,
cuyo título avanza un tema que oscila entre los personajes a los que no les
queda mucho tiempo y el peso que los que ya murieron ejercen sobre los vivos.
El estilo es realista, el formato es el relato breve, al que injustamente no se
suele considerar el formato mayor de la ficción sino su prólogo, su infancia.
El “Retrato” abandona el relato y es ya una novela corta, con un estilo mixto
que por probablemente sorprendería en su época pues como Bildungsroman
en la práctica desprecia aventura, acción y amor romántico, y se centra en la
adolescencia y primera juventud. Llegamos a Ulises: novelón largo y
simbolista, de lectura compleja en todos los sentidos, que sucede en un único
día en el que Leopold Bloom vaga por la ciudad mientras en elipsis sucede un
adulterio de la edad madura consumado por su mujer, para acabar en Finnegans
Wake, novela inasible, relato casi para la lectura única posible del propio
autor, al que acechan la ceguera y la muerte, probablemente la senilidad.
La decisión, definición, y necesidades de lo que Joyce
considera que es un artista se proyectan en las decisiones epifánicas de
Stephen Dedalus en Retrato del artista adolescente. La principal es
liberarse de las diferentes cadenas que le impedirían tener una carrera o vida
de artista. Esas cadenas son varias y todas arraigan en la tradición: la
familia, la nación irlandesa (aún no formada, pero a punto del alzamiento de
Semana Santa), y la religión. Las tres están profundamente imbricadas, y en
ellas Dedalus responde con la soledad y el exilio, en las que Joyce vivirá en
efecto gran parte de su vida (no así Dedalus, que volverá a Dublín tras
fracasar en París, y poder ser así el Telémaco de Leopold Bloom en Ulises).
No obstante, este ensimismamiento autoral es también en sí mismo una condena,
pues esas tres obsesiones llenarán su obra, de modo que no existe probablemente
escritor más asociado al reflejo de Irlanda, su vida y sus valores que
precisamente Joyce. Ese reflejo es indesligable del catolicismo y la vida
familiar.
Retrato de un artista adolescente va progresando
lentamente en la construcción de un protagonista y su voz. Es muy conocido que
el final de la novela, cuando Stephen se ha despedido de sus amigos, que le
reclaman para una vida intensa de lucha nacional, olvida la narración y la
tercera persona, y pasa al diario; en unas breves páginas, Joyce usa su
asombrosa precisión descriptiva (desprovista de la ternura, o comprensión, que
abundaba más en Dublineses) para reescribir los últimos episodios de la
"ficción" previa, y acaba invocando al mito que le da el apellido al
personaje para permanecer siempre en un estado creativo y solitario. Había
empezado como un niño apocado y temeroso, había sido un esclavo del deseo
sexual y una arrepentido del mismo mediante un impulso místico, había rechazado
ser sacerdote jesuita (a pesar de la fascinación confesa que el autor permite
tener al protagonista por las figuras señeras de la Compañía de Jesús), y había
discutido con sus amigos sobre el futuro de cada uno y el sentido de la
estética y el arte. La progresión presenta varias tomas de conciencia, y un
poder cada vez mayor de decidir como individuo, además de la creación paulatina
de un carácter arisco. La ruptura de la voz narradora y la disrupción de un
diario avanzan el modernismo estilístico de Ulises. La novela de
introspección juvenil preludia el angst existencialista adolescente. La
infinita cantidad de referencias tanto culturales como populares (canciones,
poemas, latiguillos) y su reflejo habitual desde el pensamiento y devenir del
protagonista se utiliza con maestría: añadidos de forma muy natural, pero con
la obviedad de que el conjunto de todos ellos apela a la personalidad única y
unívoca y solipsista del personaje y probablemente del autor.
Como buena adolescencia, Retrato del artista adolescente
se sitúa en la obra de Joyce entre dos intensidades mayores. Dublineses
es una joya absoluta, un libro de una elegancia, observación y comprensión del
mundo enormes. Escrito por un hombre joven capaz de transmitir el desamparo y
la decadencia de personajes décadas mayores que él con una precisión
esclarecedora y ajustadísima, revela ciertamente el genio que encerraba James
Joyce. En cuanto a Ulises, es innegable su influencia en toda la
literatura posterior, a la que parece prologar con toda su innovación literaria;
una influencia sólo comparable a la de Marcel Proust. El “Retrato” se sitúa en
medio de esos soles con dignidad, pero tal vez resultados menores. Atesora no
obstante una serie de momentos memorables en su escritura. Particularmente me
gustan mucho dos de ellos, probablemente también por ser parte ineludible del
desarrollo filosófico del protagonista: la escena en que ofrecen a Stephen
entrar en la Orden (que tiene un ineludible tono fáustico mediante una oferta
de ventajas o poderes, y que parece inspiración directa de la escena en que Mefistófeles
consigue el alma de Alexander Leverkuhn en el Doktor Faustus de Thomas Mann:
he
had heard the handle of the door turning and the swish of a soutaine),
y la fascinante reflexión estética basada en los principios de Tomás de Aquino
sobre el sentido del arte y la estética, con su arte impropio por dinámico
producido por asco o por deseo versus el arte estático (de stasis)
producido por el arte verdadero y elevado -no estamos lejos de las categorías
semiaristocráticas que defiende Ortega y Gasset en La deshumanización del
arte, aunque yo creo que el genio de Joyce superará estos elitismos. Probablemente
este interés se deba a que en estos capítulos se está empezando a entender Ulises.
Sin embargo, el costumbrismo más usual (siempre dotado de una exactitud
asombrosa y nada de complacencia literaria) que proporcionan la cena familiar o
el viaje a Cork, o incluso los castigos corporales de los jesuitas, remiten
mucho al mundo ya visto en el libro de relatos.
Sí, he dicho Marcel. En su cómic Dublinés, Alfonso Zapico dibuja una secuencia sobre una visita de Joyce a París en que Proust y él coinciden en una fiesta en honor de Stravinsky y Diághilev en 1922, seis meses antes de la muerte de Marcel y cuando probablemente era difícil que Proust abandonara su cama, mucho menos para socializar. Zapico dibuja un Joyce bromista, travieso, borracho y arruinado, atormentado por continuas enfermedades oculares, que intenta irse de juerga con Proust, quien lo rechaza. Ninguno de los dos ha leído la obra del otro, o eso dicen. Y sin embargo y a pesar de las diferencias, los paralelismos son variados. Son muy interesantes las comparaciones que Ernesto Castro les dedica en su curso "Yo es Joyce" (colgado en YouTube) sobre el carácter antagónico del uso por parte de ambos de dos mecanismos de sus literaturas, como el flujo de conciencia y su traslación tan diferente a la sintaxis (corta y afilada en el Ulises de Joyce, como luces de pensamiento que a modo de ocurrencia mental del personaje plasman en el texto su devenir; larga en el desarrollo, con frases encadenadas e interminables en Proust, como si el pensamiento fuera una madeja que se va desenrollando), o el sentido de las epifanías (constructivas y positivas en Proust, negativas o dolorosas en Joyce). Pero es inevitable pensar en cómo la obra de ambos es reflejo directísimo de su vida, como ambos escriben desde cierto exilio interior -inducido por la enfermedad y soledad en Proust, y por el alcohol y la ceguera en progresión en Joyce-, potenciado por ejemplo por el gusto artístico, que convierte la experiencia estética pasada en motivo de construcción personal de vida y pensamiento. Además, no se trata de un ensalzamiento de los antiguos sino de un reconocimiento de la influencia del arte y lo cultural en la cotidianidad de la vida intelectual; tiene que ver con las epifanías, por supuesto: son también fogonazos de recuerdo que inevitablemente llevan al pasado a una existencia con frecuencia solo mental. Ambos son especialmente hábiles en el retrato social local como reflejo de lo universal. Tal vez mucho de todo ello proceda del contexto modernista, por otro lado.
Y, finalmente, frente al conjunto de estudios de Ulises
que han recogido valores literarios y polémicas editoriales, es de destacar una
lectura peculiarísima: la de Joyce como influenciado directa y decisivamente
por la obra y sentido del arte de Richard Wagner. Para Alex Ross, la influencia
de Wagner en la cultura de su tiempo y posterior, hoy día incluso, es
insoslayable, y a eso dedicó las casi ochocientas
páginas de Wagnerismo, en las que Joyce disfruta de un buen espacio.
Ross da crédito a un autor anterior, Timothy Martin, autor de Joyce and
Wagner: A study of influence, quien ya recoge que el periplo dublinés de
Leopold Bloom aúna dos analogías del holandés errante que Wagner había dejado
por escrito al afrontar su ópera: el viaje de Odiseo en busca de su casa y su
mujer, y el judío errante condenado a una vida agotada hace tiempo. Bloom,
recordemos era de ascendencia judía. Joyce había leído y subrayado ese texto de
Wagner. Parece no obstante que a Joyce no le gustaba admitir que admiraba a Wagner,
o que al menos su obra le atraía. Tal vez por placer culpable, pues no hay duda
de que el romanticismo nacionalista a Joyce no le resultaba de interés. Pero
Joyce tenía dotes y talentos musicales, y con frecuencia estudia en sus ensayos
universitarios las obras de Wagner que llegaban a Dublín. Entre algunos de los
elementos que emparentan a ambos autores, o que muestran al menos el peso de
Wagner en Joyce, está la conexión entre las epifanías y los leitmotiv
musicales de Wagner, utilizados con recurrencia en su obra para no ya subrayar
la presencia de un personaje definido anteriormente con su música en un pasaje
anterior, sino para representar un recuerdo o emoción repentinos. Al Dedalus
del “Retrato”, Ross le reconoce la actitud heroica de Siegfried al decidir
salir de su país y vida para alcanzar el arte puro. Unas páginas antes de ese
final, Stephen ha mencionado la ópera del anillo wagneriano. Pero el juicio de
más interés literario que hace Ross sobre ambos autores es entender la
inversión que Joyce realiza en Ulises sobre el diseño de su historia:
utilizar una arquitectura mítica e introducir sus correspondencias en medio del
realismo de un día concreto de la vida de un hombre en Dublín en 1904. Wagner,
dice Ross, hizo de alguna manera lo contrario en el anillo: insertar las
cuestiones sociales modernas en los héroes míticos usados como personajes. No
es Joyce el único que hace esto, pero la maduración enormemente larga de un
texto como Ulises no parece ajena, dado su carácter, a esta posibilidad
de enmendar la propuesta wagneriana. No significa que Joyce rinda pleitesía a
Wagner, dado el trato que da a Dedalus en Ulises como personaje
frustrado y héroe caído y necesitado. Para muchos autores y críticos (de T. S.
Eliott a Harold Bloom), Joyce destruye el arte del siglo XIX y desde luego a
Wagner con él.
En fin, basta. Pues es hora de salir, de beber unas
cervezas, que escribo esto el día tras San Patricio.
Tengo la impresión de que es difícil atraer atención sobre
el “Retrato”. Leí Dublineses en 1992 (traducido por Cabrera Infante en
la edición de Alianza) y en 2003 (en inglés). Al Ulises traducido por
Salas Subirats le dediqué cuatro meses en 1999. Veinte años he tardado en
interesarme de una vez por el “Retrato”, y ha sido empujado por el centenario
de Ulises. Por significativo que sea esto, mi impresión es que el propio Joyce
no gusta de su sinceramiento en el “Retrato”, que prefiere en realidad
mostrarse bajo las diferentes "formas de creación" (de personajes, de
estilo, de símbolos), que desarrolla en Dublineses y Ulises. Tal
vez por ello sea su libro más descompensado, como creado por yuxtaposiciones
que revelan su conexión y egolatría artística, pero a la par permite esta
madeja de interpretaciones literarias y vitales que dan juego a la obra del
genio.