Recuerdo el impacto de la lectura de Miradas insumisas hace quince años: un voluminoso ensayo sobre cómo a lo largo de la historia del cine los homosexuales habían mirado el séptimo arte, se habían reconocido en él, lo habían creado con la intención (o no, a veces) de que espectadores pares se reconocieran en él, dejando pistas implícitas pero suficientes o siendo claramente explícitos... El libro tenía vocación de compendio casi enciclopédico y es un lugar necesario de consulta del cine que hoy llamamos LGTBI previo a 2005.
Un lector atento de Miradas insumisas que caiga en las páginas de Entre la cámara y la carne indudablemente entiende bien la relevante evolución del autor como analista cultural, pero también como escritor, y, no es baladí dado el tema, como nadador avezado en las aguas de la batalla cultural performativo-identitaria. El concepto que señala esta evolución es la doxa, que
implica un sistema de convenciones impuestas y aceptadas generalmente, una hegemonía cultural que va más allá del contenido ideológico para incluir aspectos de forma o de preferencias por ciertos motivos narrativos. La doxa actúa en silencio, sin tener que imponer a la fuerza el sistema de convenciones, fijadas y pensadas a través de la censura, que estaba por encima de cualquier película y que dominaba su sentido, pero también su estética y su puesta en escena.
A aquel cine que transgredeo al menos interpela a la doxa (que casi parece el poder definido por Michel Foucalt) se dedica Entre la cámara y la carne, analizando los tres elementos que para el autor dan cuerpo a la mirada (homo)erótica en el cine: espectador, cámara, y actor/personaje. Cámara aquí hace mención a todo lo necesario, excepto el actor, para la puesta en escena: director, guion, vestuario, música, producción, etc.
lo estético, con su afirmación de la perspectiva, la precariedad, la experiencia, es lo que nos hace diferentes y, por lo tanto, lo que proporciona fuerzas y miradas de resistencia frente a la ideología, que se repite insistentemente para actuar sobre nosotros.
Aquí en “ideología” Mira no se refiere necesariamente al
patriarcado (al que también le aplica, pero que en cierto modo no merece ya el
esfuerzo) sino a los formatos identitarios LGTBI en su vertiente más politizada
en que no se admite visión menor alguna de una persona, actuación o condición
LGTBI bajo pena de cancelación. En general, creo que resulta necesario añadir
el factor de la represión para considerar tanto el deseo como la identidad como
factores más liberadores que lo contrario.
He mencionado la mirada de la mujer. Es un tema de cierta relevancia para Mira, que ha leído mucho sobre análisis cultural feminista, en cierto modo por su premisa de necesidad de lo cultural (del relato, de lo estético, de lo dionisiaco) para no ya explicar sino predecir lo sociopolítico. La aportación de la mirada feminista hacia lo homoerótico es inevitable porque abre múltiples aristas problemáticas relacionadas: el ejercicio de la mirada femenina hacia el cuerpo masculino en el cine siempre fue castigado por la doxa; porque el feminismo, aunque sin ser su objetivo, ha provocado que las mujeres puedan tener y proyectar una mirada erótica consolidada; porque hay directoras entre las 25 películas que han rodado filmes "desde dinámicas homoeróticas" como forma de "articular una fascinación sin exponerse a los riesgos" del hombre como objeto de deseo heterosexual; porque el análisis de Eve Kosofsky Sedgwick sobre el carácter falocrático de lo homosocial ayuda a argumentar la osadía de películas como Alas y su impensable beso final; o porque el libro y las películas que lo componen se han de enfrentar a la diferencia entre mirar el cuerpo de un hombre o una mujer. El abismo entre ambas miradas niega el tópico de que ambos desnudos sean los mismos, recordando que la cosificación del cuerpo masculino ha tenido tintes de liberación que el femenino no tiene, lo que Mira atribuye a la fuerza e inercia del patriarcado. Cuya afección llega al porno y sus representaciones del dominio, sensiblemente diferentes en el porno gay.
Y, casi finalmente, otra línea de interés que aparece en el libro y que Mira ya observó en Crónica de un devenir, y que de una manera relevante se relaciona con el cine como negocio, tiene que ver con el capitalismo como fuerza de visibilidad del deseo, o como mecanismo coadyuvador a la posibilidad de lo erótico. Hay un reflejo de este pensamiento al hablar de Navajeros, de Eloy de la Iglesia, y confirmar que tanto el director guipuzcoano como su teórico mentor, Pier Paolo Pasolini, eran homosexuales con conciencia social (el ensayo de Navajeros hace referencia al cuerpo proletario como objeto de deseo), pero representaban lo peor del comportamiento burgués al explotar chaperos para satisfacer su deseo. Pues bien, esta presencia de las mecánicas capitalistas de las que no se libran ni "los comunistas", ni la desigualdad de la que suelen partir las narrativas o homoeróticas, ni la inversión en los cuerpos pornificados de hoy en día, tiene interpretaciones liberadoras recuperadas en autores como Dennis Altman ("una de las ironías del capitalismo estadounidense es que ha sido una enorme fuerza a la hora de crear y mantener un sentido de la identidad entre homosexuales") al hablar de los años cuarenta, o David K. Jonhson, argumentando que en los Estados Unidos el mercado es más importante que la moralidad, lo que deriva en productos que contravenían al puritanismo, y que explican la eclosión de la cultura homosexual en los Estados Unidos de los años cuarenta y cincuenta del siglo XX, tras la Segunda Guerra Mundial.
Alberto Mira ha vuelto a rendir un libro estupendo, dinámico pero profundo, rompedor y amplio a la vez, muy consciente del estado de la discusión cultural, y trabajado también con su método de escucha en redes sociales a quienes participan de la discusión abierta con él, una escucha que aporta pareceres también relevantes. La edición del libro, a manos de Editorial Egales, es también excelente. Un lujo a vuestro alcance…




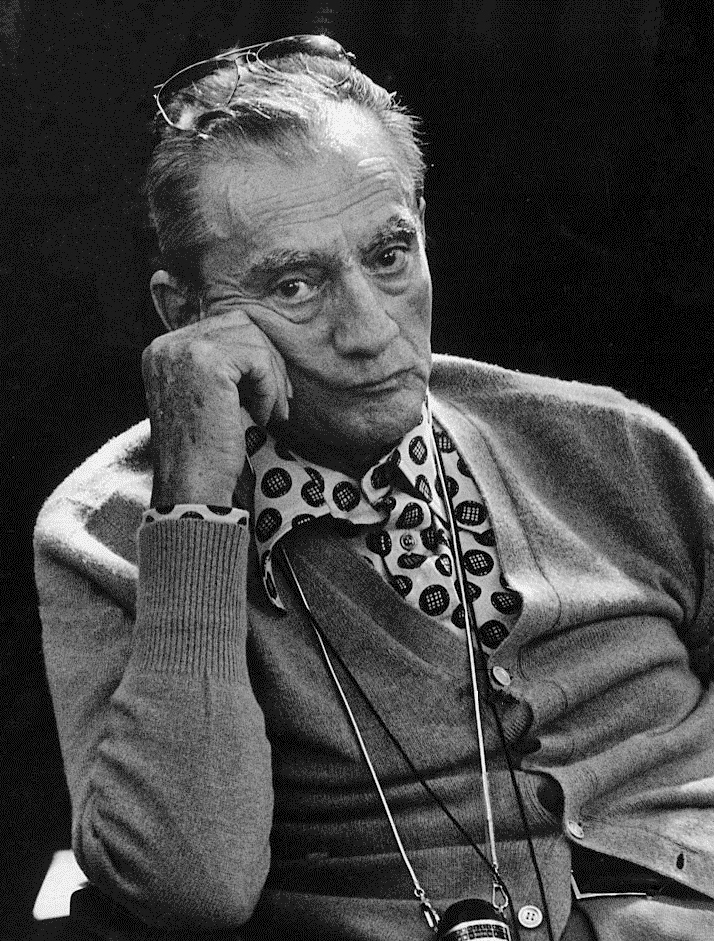











 Vale, ya han cerrado esta entrada más de la mitad de las visitas... ¿Por qué sería un éxito? Porque este libro, sobre todo, habla de cómo vemos el cine. De cómo lo entendemos, de cómo nos apropiamos de sus imágenes, de cómo el público mira una pantalla y da el sentido final a las películas que un director y su equipo hacen, y de cómo sucede esto según sus condicionantes biográficos y culturales. Eso, para un cinéfilo, un aficionado a la narración visual y al sentido de las imágenes, debiera ser de interés.
Vale, ya han cerrado esta entrada más de la mitad de las visitas... ¿Por qué sería un éxito? Porque este libro, sobre todo, habla de cómo vemos el cine. De cómo lo entendemos, de cómo nos apropiamos de sus imágenes, de cómo el público mira una pantalla y da el sentido final a las películas que un director y su equipo hacen, y de cómo sucede esto según sus condicionantes biográficos y culturales. Eso, para un cinéfilo, un aficionado a la narración visual y al sentido de las imágenes, debiera ser de interés. Pero, claro, el tema que interesa a Alberto Mira (un apellido que ni pintado) es el del subtítulo del libro ‘Gays y lesbianas en el cine’, y el libro incluye una muy documentada, prolija, y francamente interesante historia de la homosexualidad en el cine; entendida esta homosexualidad como explícita, implícita, oculta, armarizada, objeto de voyeurismo o de placer, inserta en la mirada del espectador, basada en una autoría gay de directores, guionistas, atrezzistas o coreógrafos, que fuera obvia o llena de simbolismos subculturales…
Pero, claro, el tema que interesa a Alberto Mira (un apellido que ni pintado) es el del subtítulo del libro ‘Gays y lesbianas en el cine’, y el libro incluye una muy documentada, prolija, y francamente interesante historia de la homosexualidad en el cine; entendida esta homosexualidad como explícita, implícita, oculta, armarizada, objeto de voyeurismo o de placer, inserta en la mirada del espectador, basada en una autoría gay de directores, guionistas, atrezzistas o coreógrafos, que fuera obvia o llena de simbolismos subculturales…





